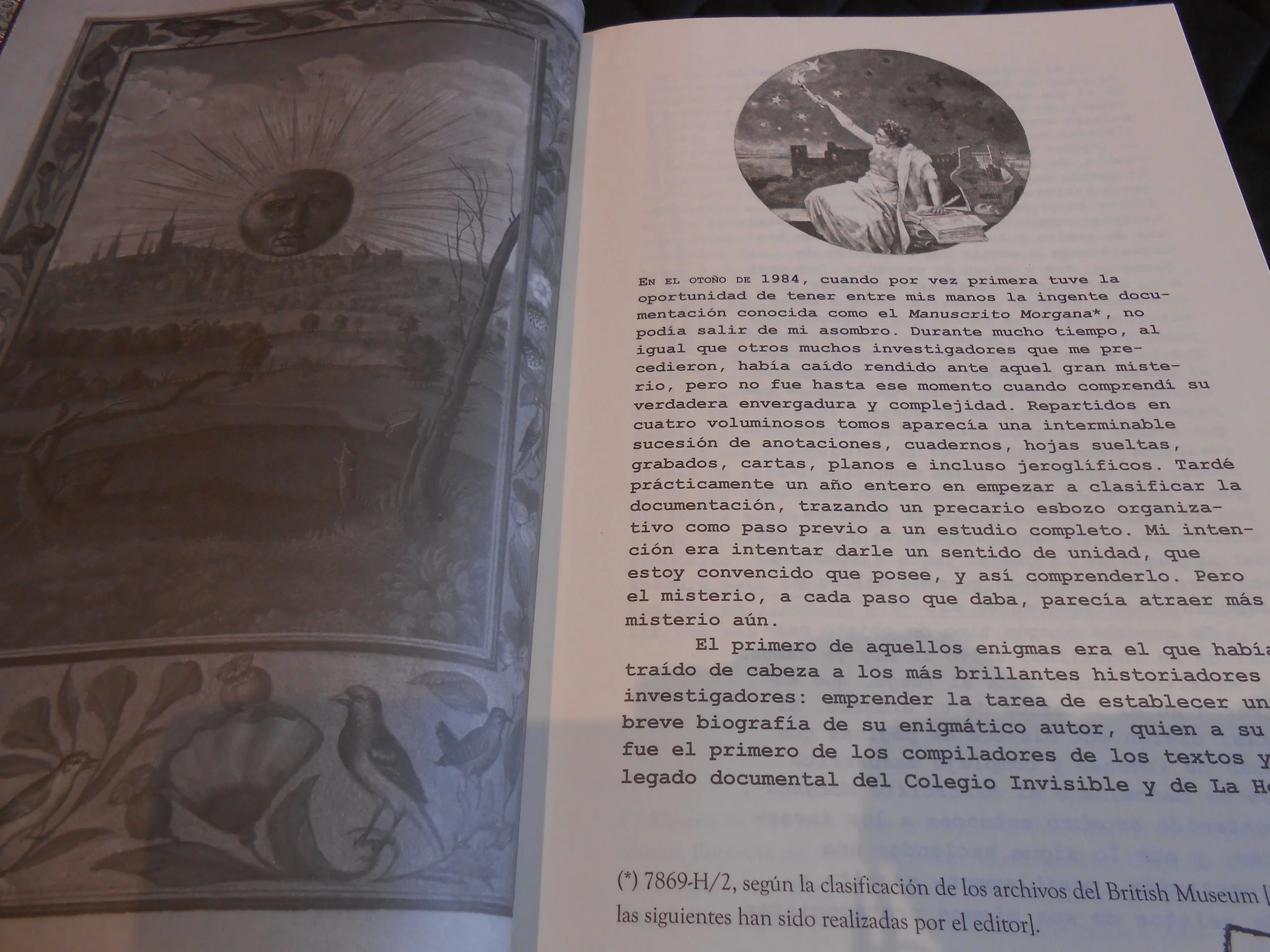La Horda. una revolución mágica | primer capítulo
INTRODUCCIÓN
AL FUEGO RETORNARÉIS
«Era una raza de hombres libres
La que atacaba la colina
Donde los insurrectos
Luchaban hasta morir»
Paralelo 42, John Dos Passos
17 de febrero de 1600, Campo de las Flores, Roma.
Giordano Bruno contempló el espanto.
La plaza enmudeció. Frente a él, en medio de un absoluto y perfecto silencio, se alzaba el instrumento del horror, su última visión. Retornaba al fuego, a la pureza de los elementos.
Poco a poco se acercó al emplazamiento donde estaba colocada la pila. Este era el lugar en que sería atado. Luego cerró los ojos unos instantes. Uno o dos segundos de oscuridad, quizás para imaginar lo que hallaría tras cruzar el umbral.
—Dios camina conmigo... —se dijo, aunque casi no emitió sonido alguno, moviendo sus labios secos y estriados, un rostro como una máscara mortuoria.
Avanzó tranquilo aunque expectante, intentando no olvidar lo que aún era, su propia fuerza amenazando menguar. Luego respiró hondo y, al instante, recordó cuando, tiempo antes, con el mismo orgullo con el que ahora subía a la pila, había respondido al tribunal que lo condenó a muerte por herejía, recordándoles el lenguaje de los que se saben homicidas y cómplices, ese Dios disfrazado de asesino: «Puede que a vosotros os cause más temor pronunciar esta sentencia que a mí aceptarla», dijo ante el estupor de todos, incluido el jesuita e inquisidor Roberto Bellarmino, que posteriormente sería santificado. Posiblemente nadie entendió sus ideas. Tampoco sus asesinos tras años de interrogatorios. Salvo Dios, que estaba con él. Durante años había cuestionado la autoridad científica y también moral de la temida Iglesia romana, respaldada por la Inquisición como tribunal especial. En toda Europa soplaban vientos de guerra y todo era inestable, peligroso. Copérnico, con sus extrañas ideas acerca de que el Sol era el centro del sistema planetario, había sido investigado y se sospechaba que urdía conspiraciones y oscuros planes junto a sectas protestantes y filósofos herméticos. Ahora, Bruno pagaba la defensa de Copérnico con su vida, pero sabía que su muerte formaba parte de un plan mayor. El horror que le esperaba encerraba un misterio, algo cósmico.
Aquel Año Santo comenzaba mal. Grupos de protestantes, cuando el sacerdote levantaba la hostia consagrada, habían interrumpido varias misas al grito de «¡Idolatría!» o habían dado empujones a los asistentes hasta ser desalojados. Casi a diario, desórdenes y disidencias, rumores de levantamientos antipapistas. Bruno expresaba un fracaso. No se había retractado.
Vagó por media Europa estrechando peligrosas alianzas, siempre al borde de la delación y sorteando la persecución desatada contra él. Luego vino lo de Italia. Muy pocos entendieron aquella temeridad al viajar hasta un país hostil para él y los suyos. Allí, invitado por una familia veneciana, se instaló en el verano de 1592 sin atender a los ruegos de sus amigos y a las advertencias de que se dirigía a una muerte segura. Venecia era un pequeño oasis, una República soberana e independiente de España y el papa, pero Roma, sin embargo, implacable y omnipotente, reclamaba lo que consideraba suyo. Los inquisidores venecianos, tras un desgraciado incidente con un alumno celoso y algunos acuerdos económicos secretos, no dudaron en entregarlo a Roma. Bruno, desesperado, intentó una mediación del papa Clemente VIII y movilizó a todos sus contactos. Pero fue en vano. «Quemadme, quemadme, pero tarde o temprano allí donde levantáis una hoguera se alzará un monumento», profetizó al conocer la sentencia.
Nada más amanecer, a las seis de la mañana, frailes de la Cofradía de san Juan el Decapitado e inquisidores se dirigieron a la cárcel de Tor di Nona, donde se hallaba preso. Sin casi pronunciar palabra alguna iniciaron los ritos, la preparación para entregar otra vida al Gran Padre Celestial. Espectrales e inaccesibles, gigantes en su soberbia, rezaron en grupo como un trámite más y, tras las formalidades habituales, se dirigieron lentamente hasta la celda de Bruno. Nadie quería prolongar la escena más de lo obligatorio. El grupo, al llegar a una celda provista de una minúscula mirilla, se detuvo. Un guardia con el rostro oculto tras una malla les abrió la puerta. El reo los esperaba de espaldas, justo frente al haz de luz que entraba en la estancia, una forma recortada y ausente que proyectaba la silueta de algo que lejanamente recordaba a un hombre. Dos jesuitas, uno de la Chiesa Nuova y otro de San Jerónimo, se reunieron con él a solas.
—Reconoced vuestro error y este peso os será más liviano —dijo impaciente el más mayor, que miraba sucesivamente a su compañero y luego a Bruno. En la escena existía una prisa taimada, un deseo de acabar cuanto antes—. Estáis aquí a causa de La Horda —levantó la voz en busca de una mayor autoridad—, ¡no de Dios!
—¿De qué error hablas? —Bruno se giró y buscó sus ojos, que halló casi inanimados y glaciales—. No hay más error que vuestra presencia y el crimen que cometéis —respondió tranquilamente mientras se adelantaba y sujetaba suavemente el antebrazo de aquel hombre cuyo pelo comenzaba a clarear. Su piel tensa y sin afeitar. Aquellos ojos fríos y sin vida. Sobresaltado, dio un pequeño salto hacia atrás, como si hubiera sentido una pequeña mordedura. Se fijó en las uñas de Bruno, sucias y sin recortar, y también en su brazo, que presentaba visibles arañazos y cortes y se imaginó a un gato desesperado por salir de su cautiverio, o a cualquier animal fiero en pleno ataque. En cualquier caso algo salvaje e indómito.
—No me temes a mí sino a lo que represento —Bruno volvió a sujetarlo, esta vez por su hombro derecho, que apretó con fuerza—. Allí adonde voy, tú también irás tarde o temprano. Esto es más grande que La Horda, estúpido.
El jesuita le retiró el brazo con evidente asco y retrocedió un par de metros sin dejar de mirarlo. Se dijo que era la hora de acabar, terminar con aquel teatro. Los monjes se acercaron a la puerta, disgustados y obedientes, mientras se estiraban el traje y se colocaban a ambos lados de él. El más mayor hizo llamar a los guardias, que acudieron rápidamente. Bruno, tras ser atado de pies y manos, fue llevado hacia el lugar de la ejecución. No se resistió. Al abandonar su celda, lanzó una última mirada, como si pudiera haber olvidado algo, un objeto personal, o quisiera despedirse de esta. A lo lejos sonaban campanas. Aquel repicar era un misterio. No pensaba que tocasen por él ni que anunciasen su partida. Debía ser por otra cosa.
Es aquí donde todo comienza y también donde todo termina.
Observaba toda la operación con curiosidad. Su cuerpo parecía liviano, como si ya no estuviera allí. Un cuerpo hueco, sin carne, hecho solo de aire.
—Esta mañana es mi última mañana. Ya no estoy aquí —se dijo en voz baja, disociado del peso y del dolor mientras atravesaba un largo y desierto pasillo.
El tiempo parecía haberse congelado. No existía. No, al menos tal y como hasta entonces había sido. Se había esfumado, perdiendo su poder de organizar el mundo. Ahora el tiempo era una ilusión, algo brumoso y sin importancia. La mula, como era tradición en este tipo de ejecuciones y como gesto de degradación pública, le esperaba paciente. Se subió a ella con ayuda de un alguacil. La procesión atravesó la Via Papale hasta llegar al Campo de las Flores, una plaza que en Roma hacía de mercado y lugar habitual de ejecuciones. Al frente, un fraile le mostraba un cuadro de la crucifixión. El reo se mostró inalterable.
Este es el principio y también el fin.
—Cantaremos una letanía por ti, por tu desdichada e infeliz vida, por tu obstinación —le dijo el jesuita más joven, tartamudeando, aunque sin saber ni tan siquiera que lo hubiera escuchado. Marchaba a lo lejos, entre sus captores y guardias, y las palabras brotaron atropelladas hasta terminar abruptas e imperfectas. Era lo que se suponía que debía decirse y hacerse. Así estaban hechos los ritos, siempre dispuestos de manera ancestral.
Cumplieron.
Lo subieron con la misma calma con que lo ataron. Bruno, desde lo alto, tuvo tiempo para echar un vistazo a su alrededor. Pero no había nada que ver. Sombras, máscaras, encapuchados. «Una mañana que comienza pero ya termina», pensó. Las nubes avanzaban a tirones. El paisaje, con sus raquíticos árboles y su aire plomizo, era de una gran y fría hosquedad. Un sacerdote se le acercó y colocó entre sus manos un crucifijo para que lo besase, pero Bruno apartó disgustado la cara.
—Dile a vuestro papa, a vuestro señor y dueño —dijo mirando fijamente a aquel sacerdote convertido en verdugo, que retiró la mirada horrorizado, como si pudiera maldecirlo eternamente o acaso hubiera visto reflejado en sus ojos algo atroz e inconfesable—, que la muerte es solo un sueño que nos conduce a Dios...
—¡Blasfemo! —contestó.
—¡No me temáis a mí! ¡Temed a la guerra que vendrá! —gritó.
—¿De qué guerra hablas? —preguntó sorprendido.
—De la guerra invisible.
Acabó la frase agotado, jadeando.
Durante unos segundos aquel hombre pareció mirarlo con fiereza y sorpresa. Luego, como si recuperase la confianza perdida, cruzó sus dedos, entrelazando las manos, y comenzó a rezar en voz baja.
Era el fin. O casi. Bruno quiso atrapar cada detalle, llevarse aquella imagen al otro lado. En lo alto pasó fugaz una bandada de pájaros negros. Diez, veinte pájaros que volaron en círculo durante varios segundos bien arriba, rodeando aquel escenario improvisado y creando un anillo. Luego, después de trazar varios círculos perfectos, siguieron obedientes hacia el sur formando una línea recta.
Partieron.
Abandonaron la Morada de los Cuervos.
Un perro ladró a las llamas.
Su sombra recortada en el fuego.
—Las cenizas que vendrán, los despojos que hallarán —añadió un monje situado a la derecha de la pila y que contemplaba todo con extrema atención. Los jesuitas, agrupados alrededor de la hoguera, tras una señal casi imperceptible, comenzaron una letanía:
«Muéstrate propicio; líbranos, Señor
De todo mal...
De todo pecado...
De la muerte eterna...».
—¡Marcho a la batalla, cobardes!—, gritó Bruno. Luego, con gesto de espanto, se mordió el labio inferior y, retorció lentamente brazos y piernas, notando el calor ascendente. Pero antes repasó las caras de los presentes, como si memorizase sus rasgos para un propósito futuro. Volvió a levantar su vista hacia el cielo. Los pájaros, entre las nubes grises, ya no estaban.
Varios asistentes se miraron incómodos.
—Incluso Dios se conmovería —confesó uno de ellos en voz baja.
—Ya lo ha hecho —añadió un hombre muy mayor de rostro curtido, con la piel formando estrías que parecían extraños símbolos, líneas de un desconocido mapa—. Esta es su voluntad, al menos hasta que reconquistemos Europa, hasta que todos ellos comprendan que el Señor no puede ser derrotado.
Los jesuitas, inmóviles como antiguas esfinges, continuaron cantando, pero ahora las frases surgían débiles, como si fuesen lloros o endebles quejidos.
«Muéstrate propicio; líbranos, Señor
Por tu encarnación...
Por tu muerte y resurrección...
Por el don del Espíritu Santo...».
Una serenidad lo envolvió en los últimos instantes. Antes de su partida, recordó cosas que llegaron de golpe, algunas de ellas imprecisas pero otras no tanto. Los Furiosos Heroicos. Los seguidores del Mago de la Memoria. Tarareó entre dientes los versos de un poema escrito por él mucho tiempo antes, ahora transformado en profético y fatal: «Impotente para evadirme, enronquecido y desmadejado / Me entrego a mi destino, y ceso / En los vanos reproches a mi muerte / Ábreme así el paso a otra vida / Y no más tarde llegue el último tormento».
Y entonces llegó su definitivo y último tormento.
«Corazón de Jesús, lleno de amargura por nuestra causa,
Corazón de Jesús, triste hasta la muerte en el
Jardín de los Olivos...».
Luego, oscuridad.
NOTAS:
Desde la publicación de la primera edición de lo que hoy se conoce como La Horda o el Manuscrito Morgana (aunque, como el lector atento sabrá, también lo hace bajo otros nombres como Libro Negro de la Horda o Génesis Invisible), muchos autores de todo tipo han investigado esta misteriosa obra de la que poco sabemos. El resultado de esta ardua tarea, ante la falta de datos o fuentes fiables, es lo que Berenice Fontaine, el prestigioso investigador de la Biblioteca Nacional de París, no ha dudado en calificar como «uno de los agujeros negros más apasionantes de la literatura contemporánea», lo que ha supuesto su entrada, con razón o sin ella, en ese cajón de sastre que tanto gusta a coleccionistas y bibliófilos, esos numerosos libros ciertamente raros y extraños sobre los que, cada cierto tiempo, ven la luz por lo general esmerados trabajos que la mayor parte de las ocasiones no aportan luz a la oscuridad.
Como muchos ya saben, cada paso que se ha dado ha generado nuevos interrogantes y las incógnitas parecen despejarse solamente para dar paso a nuevos enigmas. De este modo, ¿qué quiso decir el escritor Sergio Novalis cuándo lo calificó de «rompecabezas irresoluble», o sin ir más lejos el investigador de esta universidad, el honorable Juan Carlos Arozamendi que lo describió como «la gran broma»? Para situar al lector y sin ánimo de ser reiterativos con asuntos que inevitablemente han dado lugar a enconados debates y no menos agrias disputas académicas, que muchos ya conocen, creo que es conveniente comenzar por el principio, al menos por todos aquellos datos cuya existencia, salvo las opiniones de facciones muy minoritarias de la crítica literaria, han sido admitidos como válidos y ciertos.
Lo primero que debemos señalar es la oscuridad, en cierta medida incomprensible dada la cercanía de la supuesta fecha en que se escribió el manuscrito (1983), que se cierne sobre su autor Morgana. Tal y como expresé en la Nota del Editor al comienzo de la presente obra, no sabemos cuál es su identidad real. Claude Lamparusa, en su ensayo Aventuras literarias de fin de siglo (Nervión, 2007), afirma que el tal Morgana no fue otro que «un monje benedictino conocido por el nombre de Benedicto de la Roche, que durante años dirigió la abadía de Mont Saint Michel en la baja Normandía». Sin embargo, sorprendentemente, no aporta prueba alguna sobre las fuentes en que se apoya para afirmarlo. Se remonta, eso sí, a los estudios de Camino y Jeremie, los cuales han sido refutados completamente por investigadores serios y acusados de creadores de fábulas y no pocos fraudes históricos. Ambos son tristemente célebres por su falta de rigor y, de hecho, si alguien ha tenido la molestia de consultar su obra, farragosa y por momentos casi incomprensible, y ponerla en relación con lo señalado por Lamparusa, llegará fácilmente a la conclusión de que estamos ante otro engaño de una pareja de investigadores obsesionados por alcanzar prestigio. Además, Camino y Jeremie trabajaron sobre la segunda edición de La Horda, conocida por ser un mero fragmento y no la totalidad de la misma. Esta segunda edición fue prologada por otro personaje también misterioso y que responde al pseudónimo de Crisol y que añadió, como luego se descubrió, un anexo prefabricado por él y posterior al Manuscrito Morgana. Así pues, los comentarios de Lamparusa y de la pareja de embaucadores no deben ser tenidos en cuenta si lo que se persigue es esclarecer el misterio que rodea a esta obra.